Lo inventé una de esas noches en las que parece que el mundo se despedaza, cuando los rayos nos azotan como gritos de un dios desesperado y el agua inunda calles, casas, alegrías, templanzas. No lo pensé para ser el protagonista de la historia que garrapateaba, pero su fuerza se coló por las rendijas de la obsesión y por la tempestad interior que me hería. En esos momentos lo vi tan desvalido, tan necesitado de refugio, que lo dejé cobrar alguna importancia por ahí de la página tres.
Tímido al principio, me guiñaba el ojo de vez en cuando al transcurrir los renglones. No pensé que su presencia se impusiera. En la página once ya era otro, poco parecido al que me susurró antes su existencia y me conmovió al verlo empapado y aterido dentro de mi imaginación. Fue cobrando tal realce que me obligué a cambiar el curso del proyecto original del cuento. Más aún, modificó tanto la expectativa de la historia, sus contenidos y personajes, que se convirtió en una noveleta.
Dueño absoluto de mi pasión de escritor y del escenario ficticio me llevó sin gran dificultad hasta la página 38. Con grandes esfuerzos lo maté en la 42, porque, en efecto, debía morir para darle la gloria que un personaje como él merecía. Hubiera sido ridículo un final feliz o algo parecido, degradante para el tono épico que alcanzó su voz. Cerré la historia en la 45, convencido de que había escrito uno de los mejores relatos de mi vida, aunque esa sensación la tuve antes con textos que acabaron en la papelera de reciclaje, por anodinos y poco originales.
Curiosamente, la noche que concluí también era de tormenta, casi una réplica de aquella en que la iniciaba en su versión original. Fiel a mi costumbre, descansé un rato mientras bebía café y me dispuse a realizar una lectura completa de la narración antes de ir a la cama; obsesión irremisible.
Eran las tres de la madrugada cuando acabé de leer. El cesto de basura estaba repleto de pañuelos desechables y excrecencias nasales, pues había llorado a mares. Me vaciaba emocionalmente al final de mis historias que contenían aspectos trágicos; eran mi diván sin terapeuta. Además, sabía que no volvería a experimentar otra vez el mismo grado de emoción en una lectura posterior, porque los personajes me abandonaban paulatinamente, se iban de mí como esas crías ingratas de las golondrinas que en cuanto fortalecen sus alas, adiós y ni te cuento.
Seguramente mis colegas de oficio comprenden el beneplácito con el que uno se dispone a descansar al concluir una historia que trajo dando tumbos a nuestra mente por varios días o semanas. Y compartirán conmigo la sensación brumosa de llevar arrastrando en el cuerpo a los personajes rumbo al baño, donde descargamos los desechos y la tensión; de cómo parecen mirarnos desde el espejo o la ventana mientras nos cepillamos los dientes o realizamos las últimas abluciones de la jornada. Luego los metemos con nosotros debajo de las cobijas y cerramos los ojos con la esperanza de dormir rápido y repararnos con el sueño. Pero no, ellos saltan y corren en la almohada alrededor de nuestras cabezas como niños que ese día aprendieron a caminar y se resisten al sueño. Entonces damos vueltas y más vueltas hasta que logramos dormir, aparentemente, porque en realidad seguimos con ellos al pasar el resto de la noche soñándolos. Esto es perfectamente normal, lo sabemos.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando el proceso se repite en las siguientes noches y, sobre todo, uno de los personajes se aferra a nosotros y nos roba la calma sin tener la mínima prudencia de irse a reposar a su propio lecho de papel? Entonces entramos en el delirio psicótico, como entré yo con este héroe trágico desquiciado que robó mi energía, mi paz y la tolerancia de Andrea, mi mujer, quien me mandó a dormir al estudio en la cuarta noche antes de hacer suya una ofuscación similar a la mía.
Probé con infusiones, medité antes de ir a la cama, escuché música relajante e intenté con nuevas historias que me ayudaran a alejarlo. Nada. Me dejaba relativamente en paz mientras posponía el momento de dormir, pero en cuanto cerraba los ojos aparecía como luz molesta para mis sombras nocturnas. Me dejaba tranquilo una o dos horas después, ambos vencidos por el cansancio. Sin embargo, nos topábamos irremisiblemente en el sueño. Despertaba fatigado, enfermo.
Desesperado, intenté una rutina de ejercicio con la esperanza de que el agotamiento fuera tal que me venciera pronto. Al tercer día de trabajo físico intenso mi extenuación era mayúscula. Prácticamente me quedé dormido mientras subía las escaleras rumbo a mi estudio, pues mi mujer seguía sin recibirme en la recámara. Al fin lo había vencido. Moderé mi rutina de entrenamiento, que me dejaba en tal lasitud corporal que dormía casi al momento de pegar mi mejilla en la almohada.
Fue como divorciarse de alguien que te jodía la vida. “Amar y desatarse a tiempo”, Leduc dixit. Volqué de nuevo mi espíritu creador en personajes distintos por completo. Mi ansiedad volvió a sus cauces naturales.
Sin embargo, poco duró mi emancipación. El perverso engendro de mi mente buscó la luz del día para manifestarse. Hábil, logró burlar las tretas que ideé para evadirlo. Me topé con él dos días después en una marcha ciudadana en contra de la política corrupta del gobierno de mi estado. Fue increíble verlo adelante del primer contingente, lanzando proclamas y ondeando una pancarta. Quise desenmascararlo, decirles a todos que no existía ese tipo que lanzaba enconadas diatribas al pasar frente al edificio del congreso, que era un fantasma mal parido por mi mente, un personaje enloquecido que reclamaba una vida que no le correspondía, obcecado en la idea de pertenecer al mundo. Lo pensé dos veces antes de hacerlo, porque hubiera sido yo el que parecería un personaje grotesco y desquiciado. Él se veía tan auténtico con la barba crecida, el pelo largo y sus grandes ojos de pasión desbordada. Decidí dejarlo hacer y esperar un momento oportuno para enfrentarlo a solas.
Supe que me buscaría y así lo hizo, flagelado ahora por la desesperación y la tristeza. Su semblante casi me hizo llorar, aunque sin duda era un producto de mi imaginación. Me resistí a dejarme llevar por ese absurdo. Quise convencerlo de que no era verdadero y me bastaría encontrar una manera diferente de luchar en contra de mis obsesiones para desaparecerlo, de que su imagen recargada en la pared de piedra negra del palacio de gobierno era una proyección mental mía, el reducto de alguna culpa que yo sentía como escritor, al haberlo transformado en un personaje trágico que se arrojó desde un décimo piso por la ausencia de su dama y por la ansiedad que le provocaban los estupefacientes. Lo quise convencer de que lo mismo le pudo suceder a Shakespeare cuando decidió la muerte de Otelo, tan gallardo y valiente, y que era cuestión de dejar pasar un tiempo para aceptar su destino, glorioso sin duda, pues los personajes trágicos seguirían atravesando los siglos con su fama, inmortales en su noble desgracia.
Tuvo lugar entonces la insólita escena: uno de mis personajes reconviniéndome por no darle una naturaleza distinta a la que le ofrecí. Me habló de la impotencia que experimentaba por no poseer una cualidad que yo sí tenía: el libre albedrío. “Me duele mucho que no lo utilices para darme un final diferente”, dijo, y continuó: “En algún momento, mientras tejías mi historia y construías mis diálogos, emociones y destino, creí que me llevabas hacia una conclusión satisfactoria, que cada vez que unas manos pasaran las páginas tras de mí, sería llevado a un feliz desenlace, aunque fuera chusco y desfachatado. Me molesta morir continuamente. Más cuando pienso que es un ciclo inacabable. Tú morirás sólo una vez y acabará todo. ¿No te duele pensar que después de ti me quedaré para seguir muriendo eternamente, mientras siga habiendo un libro que me guarde y unas manos que lo abran?”
Quedé pasmado. Un amigo poeta me tocó el hombro sacándome del trance. Me llamaba para retirarnos; el mitin había concluido. Al volver la mirada mi triste persecutor se había ido. Lo busqué como a una imagen que se desvanece al despertar por la mañana, sin tener plena conciencia de que sea real o una proyección inconsciente propia. Alcancé a verlo perdiéndose a lo lejos por entre las decenas de cabezas que se mecían en una calle angosta y bulliciosa.
Bebí una copa al regresar a casa. Necesitaba relajarme para evitar nuevos delirios, si es que lo eran. Reflexioné que cada uno es enteramente responsable de sus actos y debe enfrentar su decisión, asumirla aunque a veces duela. Mi libre albedrío era mi mayor fortaleza y debía defenderla.
Dormí inquieto. En mi sueño se coló como serpiente una frase: “El hombre nace libre, pero encadenado por todos lados”, pensamiento de Rousseau que nunca olvidé. La usaba a menudo para reforzar mi idea de la inutilidad de ser teóricamente libres, pero objetivamente esclavos de las estructuras de poder que nos dominan. En este caso, era un fantasma el que me tenía sometido.
Desperté aún más intranquilo; así pasé la mañana. Por la tarde fui a comer con Andrea. Ahí lo encontré en una de las mesas contiguas. Me guiñó el ojo logrando una mueca patética que me puso muy nervioso. Después fuimos al cine y sentí sus ojos que se clavaban en mí desde el final de la fila, atravesando la penumbra. Por la noche hice el amor con mi compañera y fui un fiasco como la vez anterior que lo intentamos. Perdí la erección cuando lo vi espiándonos desde la ventana, con la misma cara de un perro condenado al encierro. Descontrolado y rabioso, salté de la cama y le arrojé una de mis botas haciendo añicos los cristales. Andrea se asustó y pensó que me estaba volviendo loco. Le di mucho miedo.
Tomé la decisión. Fui a mi estudio a buscarlo. Ahí estaba, estampado en la banqueta casi al final de la página 42, que goteaba la sangre que manaba de su cráneo despedazado. Hice un trabajo de cirugía mayor durante cuatro largas horas; continué al otro día después del desayuno. Curé sus heridas, lo devolví a su piso y traje de regreso a su dama, arrepentida de su ofuscación al haberse largado con otro. Le repuse el carácter sanguíneo de las primeras páginas e incluso pedí apoyo al bueno de Aristófanes para llenar de humoradas y enredos cómicos su vida simple. Los casé en la 44 y aumenté tres páginas más para darles dos hijos, un perro y una pequeña cabaña frente a un lago, donde pasaran los fines de semana asando carne con sus amigos y burlándose de los políticos hasta desternillarse de risa. Me sentí todo un Moliere.
La concesión que realicé como escritor me produjo alguna culpa, pero antepuse mi salud mental. Además, volví a la normalidad en la cama con Andrea, tanto, que la última vez temí morir de placer sobre su cuerpo con mi corazón reventado en medio de sus senos.
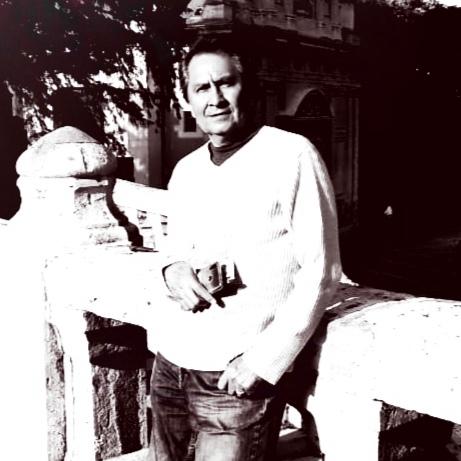
Es Lic. en Psicología y estudió la Carrera de Actuación en la escuela de Teatro “Seki Sano”. Se dedicó a la actividad docente y fue subdirector y director del Plantel 02 del Colegio de Bachilleres. En algún tiempo actor, participó en buena cantidad de montajes con diversas compañías teatrales. En los últimos dos procesos electorales fue miembro del Consejo Local del INE en Morelos. Ha impartido la asignatura de Cuento en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, de Cuernavaca, Mor. Actualmente dirige un taller permanente de cuento en esta ciudad.
Obtuvo los siguientes reconocimientos en el ámbito literario: Primer lugar en el Concurso Literario de Radio Uaem “Palabras a mi hijo”, en el año 2000; Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” 2015, otorgado por la Secretaría de Cultura de Yucatán; 2º Lugar en el Primer Concurso de Narrativa Corta del Pulque y el Maguey, en el año 2016; Primer Lugar en el Concurso Nacional de Cuento Corto “Las Lunas de Octubre”, también en 2016. Fue finalista en algunos otros certámenes, incluyendo concursos de edición de obra. Ha publicado seis libros de cuentos. Obra suya se incluye en diversas antologías y revistas.
